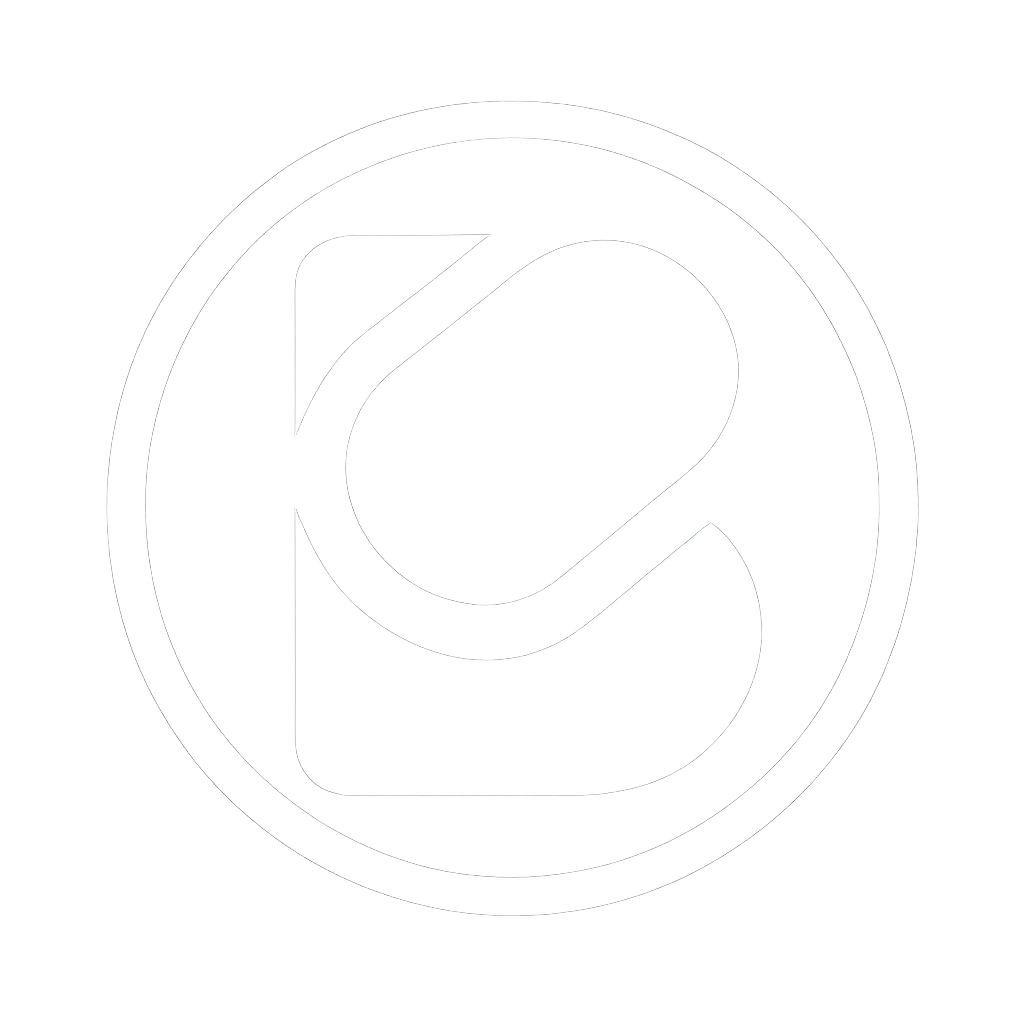En casi cualquier ciudad mexicana, cuando alguien dice “nos vemos en el zócalo”, no hace falta dar más señas. Y no importa si estás en Oaxaca, Puebla o Cuautla: siempre hay un zócalo cerca. Este espacio, que parece estar en el ADN urbano del país, es plaza pública, punto de encuentro, escenario político y marco perfecto para una selfie con palomas de fondo. Pero, ¿de dónde viene esta costumbre tan extendida? ¿Por qué no le llamamos simplemente plaza o parque? Y lo más intrigante: ¿por qué un término arquitectónico como zócalo terminó nombrando el corazón simbólico de tantas ciudades?
La respuesta, como muchas en el urbanismo mexicano, comienza con un monumento que nunca se construyó… y con una base que terminó siendo más importante que la estatua.
El pedestal que bautizó a la plaza
El origen del término zócalo, tal como lo usamos hoy, tiene un punto de partida muy específico: la Plaza Mayor de la Ciudad de México. En 1843, Antonio López de Santa Anna ordenó construir una gran columna conmemorativa de la independencia. Como muchas obras del siglo XIX, el proyecto quedó trunco. Solo se completó la base: un zócalo. La estructura fue retirada años después, pero para entonces, los capitalinos ya se referían al sitio como “el Zócalo”.
De manera casi orgánica, el término comenzó a usarse también en otras ciudades mexicanas para referirse a sus respectivas plazas principales. Lo que originalmente era un elemento arquitectónico —la parte baja de un muro o pedestal— pasó a denominar el espacio urbano central por excelencia. Y como muchas cosas en México, una improvisación se volvió tradición. Hoy, el uso de “zócalo” se ha extendido tanto, que pocas personas recuerdan su origen singular en la capital.
Las plazas mayores y la traza de las ciudades virreinales
Claro que mucho antes del zócalo como tal, ya existía el modelo de la plaza mayor. Las Leyes de Indias, emitidas por la Corona Española en 1573, establecían que toda nueva ciudad debía organizarse en torno a una plaza central. Este espacio no era solo un vacío entre edificios: era el eje fundacional de la vida urbana. Frente a ella debían estar el cabildo (la autoridad civil), la iglesia (el poder religioso) y los portales comerciales (la economía local).
La traza debía seguir un patrón en damero —retícula cuadrangular— que facilitara el crecimiento ordenado. Así se fundaron decenas de ciudades en el actual territorio mexicano: desde Valladolid (hoy Morelia), hasta Antequera (hoy Oaxaca), pasando por Guadalajara, Mérida, Puebla y muchas más. La plaza mayor era el epicentro del poder, escenario de declaraciones, fiestas y decisiones. Ese legado sigue presente hoy, aunque lo llamemos con otro nombre.
El zócalo como corazón social y escenografía nacional
Con el paso del tiempo, estas plazas se transformaron. Dejaron de ser meramente espacios de poder para convertirse en lugares de socialización, ritual y memoria colectiva. El zócalo pasó a ser el corazón emocional de la ciudad. Ahí se celebran las fiestas patrias, se organizan protestas, se montan ferias, se tocan boleros, se proyectan mundiales y se viven las transiciones del poder. Es una plaza, sí, pero también un escenario: donde la ciudad se representa a sí misma.
Ese escenario no es exclusivo de la política. Artistas como Shakira, que convocó aproximadamente 210,000 personas, Paul McCartney, con unos 250,000 asistentes, o Los Fabulosos Cadillacs, que rompieron récord con hasta 300,000 personas en un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, han transformado ese sitio en una pista de energía masiva. Pero esa lógica de plaza monumental como espacio de comunión popular se replica en muchas otras ciudades, aunque con escalas distintas.
Y al mismo tiempo, el zócalo es profundamente cotidiano. Es el lugar donde una pareja se sienta en la banca a ver pasar la tarde, donde alguien compra una raspada con grosella y donde —inevitablemente— te comes tu elotito con mayonesa, chile piquín y limón, sin preocuparte por la dieta ni el protocolo urbano. Porque el zócalo también es eso: un espacio de indulgencia popular donde el orden y el desorden conviven con sorprendente armonía.
No todo es música y antojo. El zócalo —en singular y en plural— también ha sido plaza de disciplina, consignas y partidos. Desde los mítines masivos del PRI en pleno siglo XX —donde se celebraban marchas coreografiadas y discursos con tono de doctrina oficial— hasta los eventos multitudinarios más recientes de AMLO con Morena, el zócalo ha sido tabla de campaña, corazón de poder y altavoz de amplitud política.
Es curioso: ese espacio ideado para el poder virreinal sigue siendo el foro donde se realinean expectativas, promesas y banderas. Desde Chilpancingo hasta Guadalajara, cada zócalo ha sido testigo de una versión local del poder.
El modelo urbano centralista y sus tensiones
Pero esta centralidad no es solo simbólica: también es estructural. El modelo del zócalo refuerza una visión monocéntrica de la ciudad, donde todo ocurre en el centro y la periferia permanece olvidada. En muchas urbes mexicanas, el zócalo concentra la actividad política, comercial y cultural, dejando al resto del territorio sin equipamiento público de calidad.
Esta lógica produce ciudades desiguales, donde el centro se embellece para el turista mientras las colonias populares carecen de banquetas, alumbrado o drenaje. Es el viejo problema de las ciudades latinoamericanas: mucho espectáculo en la plaza, pero poco sistema en la estructura.
El zócalo contemporáneo: entre espectáculo y protesta
Hoy en día, el zócalo ha sabido mutar. Se ha convertido en un espacio flexible que lo mismo alberga una pista de hielo, que un festival de libro, un megaconcierto o una marcha feminista. Es, a la vez, lugar de celebración oficial y plataforma de protesta ciudadana. Se puede ver desde drones, iluminar con LEDs, ocupar masivamente o transformar en museo al aire libre.
Sin embargo, esta versatilidad plantea riesgos: la turistificación, el vaciamiento simbólico, el uso político excluyente, la gentrificación del centro histórico. No todo lo que brilla en la plaza es inclusión. En muchos casos, el zócalo se vuelve escenario de consumo más que de ciudadanía.
Conclusión: más que una base
Entonces, ¿por qué las ciudades en México tienen zócalo?
Porque, aunque todo comenzó con un pedestal sin estatua en la capital, lo que quedó fue mucho más que una base de cantera. El zócalo es herencia, costumbre, memoria, antojo y reclamo. Es plaza virreinal, parque urbano, zona wifi, mercado informal, podio político y pista de baile improvisada.
Es un espacio urbano que nunca ha sido neutro, pero que todos sienten como propio. Y mientras sigamos caminando por sus lajas, compartiendo risas, consignas o un buen elote con chile piquín, el zócalo seguirá siendo eso que las ciudades mexicanas no solo tienen, sino que necesitan para seguir siendo ciudad.
Fuentes consultadas:
-
INAH – Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estudios sobre la traza urbana virreinal y la función de la Plaza Mayor en la Nueva España.
-
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Boletines oficiales sobre conciertos masivos en el Zócalo (Shakira, Paul McCartney, Los Fabulosos Cadillacs).
-
El Universal. “¿Por qué le decimos Zócalo a la Plaza de la Constitución?”, artículo de divulgación histórica en la sección Metrópoli.
-
Revista Nexos. Ensayo de Manuel Perló sobre espacio público y democracia en México.
-
Revista Arquine. Reflexiones sobre el Zócalo como espacio simbólico y cultural en la ciudad contemporánea.
-
UNAM – Instituto de Investigaciones Históricas. Investigaciones sobre las Leyes de Indias y la retícula urbana en ciudades virreinales.
-
Archivo General de la Nación (AGN). Expedientes sobre el proyecto inconcluso de columna conmemorativa en la Plaza Mayor durante el periodo de Santa Anna.